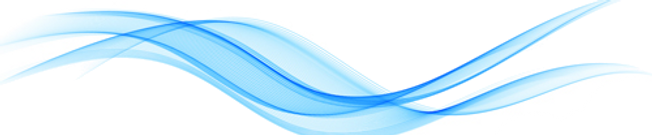Red Mundial de Suicidiólogos México A. C.

"La vida tiene sentido
y vale la pena vivirla"
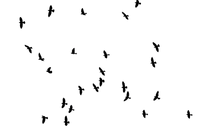
(55)6830-9024
(55)7030-2326

CUERPOS: Espacios de género y de sexualidad
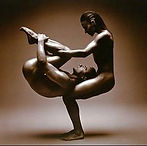
Introducción
El cuerpo más allá de ser un ente biológico es para el psicoanálisis un cuerpo simbólico, es decir un cuerpo del lenguaje, en donde es a partir del discurso que el niño recibe un "baño de lenguaje" que produce su psiquismo. Esto quiere decir que no se nace con un cuerpo como tal sino más bien éste se produce a partir del otorgamiento de un cuerpo simbólico que preexiste al sujeto. El cuerpo es en este sentido moldeado y producido culturalmente, en donde es sólo a través de la palabra que se gesta una imagen corporal, con la cual nos referimos a "la representación que nos formamos mentalmente de nuestro propio cuerpo" (Bover, 2009, pág. 27) y cuyo proceso es meramente psíquico. Es a través del tiempo y la historia de vida específica que cada uno va estructurando su propia imagen del cuerpo, la cual va cambiando conforme el sujeto va teniendo nuevas experiencias.
Al hablar del cuerpo simbólico se requiere hablar también de esquema corporal, ya que es a través de éste que se produce la imagen tridimensional de sí, la cual supone, a través de la conciencia, la existencia del cuerpo como una unidad. Además el esquema corporal se "refiere a la experiencia inmediata del cuerpo con el espacio" (Bover, 2009, pág. 27), en donde éste es el límite de uno mismo y por consiguiente el contacto de uno con el mundo físico. Es por medio del cuerpo que somos vistos por los demás, siendo una manera de presentarse socialmente y que habla por sí sola, pues pensemos cómo con sólo una mirada hacia los demás cuerpos podemos determinar, entre otras muchas cosas, la etapa de vida en la que se encuentra un sujeto (niño, joven, adulto, anciano), su sexo (hombre-mujer) y su género (masculino-femenino).
El sexo y el género son dos significantes principales que producen el cuerpo simbólico, en donde “’existir’ el propio cuerpo se convierte en una forma personal de asumir y reinterpretar las normas de género recibidas” (Butler, 1997, pág. 312). Pensemos que desde que nacemos se asigna, de acuerdo a las características anatómicas, un sexo al infante, pero también implícitamente un género a partir del cual se educará al sujeto como niño o como niña. Por lo que ambas designaciones implican la dimensión corporal en donde se acomoda al sujeto en el orden social, lo cual significa colocar a cada cuerpo en su lugar (Alcántara, 2013).
Hablar de sexo y género supone pensar una estructura en la cual estamos insertos como sujetos producidos discursivamente, en donde prevalece mayormente el discurso heteronormativo que establece que debe de haber una correspondencia y coherencia entre el sexo, el género y el deseo de cada sujeto (Butler, 2001). Esto quiere decir que un hombre debe de ser masculino y heterosexual, mientras que una mujer debe de ser femenina y de igual manera heterosexual. No obstante es necesario cuestionar este discurso heteronormantivo con la finalidad de saber que formamos parte de una estructura discursiva que preexiste al sujeto, pero que no por ello quiere decir que tenemos que ser como ésta dicta, sino que hay otras maneras de ser y formas de convivencia que no deben de ser estigmatizadas y rechazadas como se le suele hacer con aquellos que rompen la coherencia de sexo/género/deseo.
La heteronormatividad además está fuertemente moldeada y producida a través de la historia de la humanidad por el patriarcado, en donde resalta la preeminencia del hombre en los diversos aspectos de la vida, dictaminando y estableciendo las normas entre lo que es “correcto” o “incorrecto” en la sociedad y los roles sociales que tanto hombres como mujeres tienen que asumir por el simple hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Visión que pertenece a una óptica esencialista de la realidad respecto al sexo y el género, los cuales son vistos como esencias "inmutables" que poseemos, eclipsando de esta manera la óptica construccionista cuyo argumento fundamental es que son más bien constructos sociales y por lo tanto capaces de ser modificados (Vendrell J. , 2004).
Se establece de esta forma una muy marcada jerarquía hombre-mujer cuyo protagonista social es el hombre, subordinando a un segundo plano a la mujer. Esto supone relaciones de poder fuertemente marcadas (Foucault, 1981), las cuales tienen que ser cuestionadas para que se logre una sociedad basada en la equidad de género, en donde la mujer tenga la condición digna y equitativa que se merece como ser humano. Por lo que es necesaria la promoción de la equidad de género, estableciendo principalmente el derecho de las mujeres y los hombres a ser diferentes pero a desarrollarse de manera equitativa en los diversos aspectos de la vida, a nivel profesional, social, entre otros.
Para lograr la equidad de género se requiere la promoción entre las mujeres de su propio empoderamiento, fortaleciendo la capacidad que tienen éstas de decidir y ejercer el poder sobre su propio cuerpo, su sexualidad y la vida que desean tener. Empoderamiento que está a su vez protegido por medio de las leyes sexuales, reproductivas y demás garantías individuales que tiene uno como ser humano.
Objetivo general: Producir un espacio de reflexión en torno al tema del cuerpo y sobre todo su relación directa con el género y la sexualidad, reflexión que estimule cambios favorables en la manera de percibirse y desempeñarse en la vida, destacando la capacidad de decisión que tiene uno sobre su propio cuerpo y lo que se haga con éste.
Objetivos específicos:
-
Profundizar en la concepción del concepto de "cuerpo" y las significaciones a través de las cuales se produce y nos produce
-
Ampliar conocimientos sobre la sexualidad y los elementos que la conforman.
-
Ahondar en el concepto de género, su producción y las maneras en las que éste permea y determina en gran medida la vida de los sujetos
-
Fomentar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres por medio del análisis de dichos conceptos
Bibliografía
-
Alcántara, E. (2013). Identidad sexual. Rol de género. Debate Feminista, Año 24, Vol. 47 , 172-203.
-
Bover, J. (2009). El cuerpo: una travesía. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXX, núme. 117 , 23-45.
-
Butler, J. (2001). Sujetos de sexo/género/deseo. En J. Butler, El género en disputa. México: Paidós / PUEG / UNAM.
-
Butler, J. (1997). Variaciones sobre sexo y género: Beuvoir, Wuttig y Foucault. En M. L. (coord.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México: Paidós/ PUEG/ UNAM.
-
Foucault, M. (1981). El dispositivo de sexualidad. En M. Foucault, Historia de la sexualidad I. México: Siglo XXI, 7° ed.
-
Vendrell, J. (2004). El debate esencialismo-construccionismo en la cuestión sexual. En J. Vendrell, Sexualidades diversas. Aproximaciones para su análisis (págs. 36-37). México: Porrúa / Cámara de diputados /UNAM / PUEG.
-
Vendrell, J. (2004). El debate esencialismo-construccionismo en la cuestión sexual. En J. Vendrell, Sexualidades diversas. Aproximaciones para su análisis (págs. 36-37). México: Porrúa/Cámara de diputados/UNAM-PUEG.