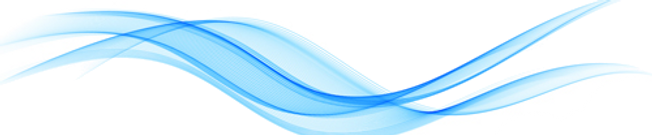Red Mundial de Suicidiólogos México A. C.

"La vida tiene sentido
y vale la pena vivirla"
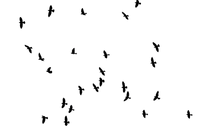
(55)6830-9024
(55)7030-2326

DE DROGAS Y OTRAS DEPENDENCIAS

Introducción
Lo que aquí se pretende es comprender las posibles motivaciones de ambas partes, tanto de la institución como del sujeto en cuestión, ello con el fin de reducir el grado de culpa y estigma sobre el sujeto que consume mediante un insight que aborde las posibles causas que le predeterminen a la drogadicción y a la dependencia, ya sea esta de otro tipo. Ello con el fin de que haya, en el sujeto en cuestión, una autopercepción diferente al construido por la sociedad, una responsabilización de las propias actitudes y que de esta manera pueda buscar maneras alternas a la dependencia en sus relaciones objetales, ya que al final de cuentas la adicción y dependencia a la droga “no es una cuestión de toxicología o química sino de cultura o normas”[1] y, sobre todo, psicológica y subjetiva.
Es preciso comenzar con lo que requiere de ser subrayado. Crear medidas de prevención respecto al tema es una tarea pertinente y permanente ya que “el alcoholismo, o cualquiera otra adicción, son abiertas conductas suicidas. Sobre todo si a tal drogadicción se le suma la depresión”[2]. Esto por el efecto que la droga pueda causar no sólo a nivel orgánico sino, sobre todo, a nivel psicológico, ya sea por la exacerbación de un sentimiento de culpa, de una sensación de incompletud, de fragmentación del yo u otras cuestiones emocionales que conduzcan al sujeto al acto en cuestión, envalentonados por el efecto de alguna sustancia. No por nada, esto figura como factor de riesgo suicida en la mayoría de los manuales consultados, los cuales no se citarán aquí.
Respecto al tema de la droga, la sociedad ha mantenido hasta la actualidad, y más aun con mayor rigor, una doble moral. Por un lado tenemos a la droga ilegal que es percibida como dañina y que actualmente recibe el sello de estigma por las catalogaciones que adquiere la misma o el sujeto que la llega a consumir; y por otro lado tenemos la droga prescrita, la droga que por medio de un consentimiento médico se legaliza, suministrada ésta a personas con dudosas patologías que apuntan a padecimientos tan comunes en la vida cotidiana y que sin embargo se denominan como patológicas y necesarias de un tratamiento psiquiátrico, por no decir farmacológico. Sin embargo, es necesario señalar que el contacto que el ser humano tiene con la droga es antiguo pero las denominaciones de toxicomanía y drogadicción pueden fecharse en el siglo XIX, definidos como una forma de relación de dependencia del sujeto con determinadas sustancias[3].
Redundando en el asunto de una manera más precisa, se dice que “los progresos de la psicofarmacología y de la neurobiología han conducido a poner en el mercado productos que procuran un equilibrio psicológico con efectos secundarios ‘reducidos’. De esta manera, la humanidad se mejora artificialmente gracias a los medicamentos psicotrópicos, fármacos o drogas, permitiendo así apaciguar la angustia, estimular el humor, estabilizar los cambios bruscos de humor, reforzar la memoria o la imaginación, calmar las conductas agresivas, hacer desaparecer la ansiedad, amortiguar las obsesiones y compulsiones, entre otras posibilidades. Si se pueden modificar las percepciones mentales sin peligro para sí mismo/a y los demás, nuestras sociedades estarán compuestas de individuos ‘normales’ asistidos en permanencia por drogas cada vez más perfectas. Es cada vez mayor la tendencia de las sociedades occidentales actuales el convertir ‘nuevas dolencias anímicas’ en enfermedades. Estas ‘nuevas dolencias’, en muchas ocasiones, no son otra cosa que las vicisitudes de la vida normal como la ‘disforia premenstrual’ o el duelo, cuya dolencia se incluye ya hoy dentro del diagnóstico de ‘trastorno de adaptación’ y para la cual, desde luego, hay fármacos apropiados”[4].
Esta tendencia a clasificar a los sujetos por medio de categorías que suscitan el estigma son los causantes de un problema mayor y tal vez los promotores del problema. Así, la forma de nominar la temática y a los sujetos que sufren un problema relacionado con el uso de drogas nos habla más de quien emite el enunciado, que del enunciado mismo ya que se trata de “categorías descriptivas provenientes de campos semánticos pertenecientes al habla popular, policial, jurídica y/o psiquiátrica; con lo que corre el riesgo de estigmatizar, delincuenciar, judicializar y/o psiquiatrizar prácticas que al menos desde el psicoanálisis no conciernen de ningún modo a tales órbitas”[5]. Esto nos hace preguntarnos si las actitudes tantas veces mostradas por el “drogadicto” son en realidad una particularidad comportamental en tanto efecto de la droga o de la “patología” denominada, o si eso no es más bien la manifestación de un estigma identitario internalizado proveniente de la sociedad. Y he aquí cuando es preciso remarcar un hecho que el lego ignora: “quien consume no necesariamente ha de ser un adicto”[6]. La ignorancia en torno a la diferenciación entre la drogadicción y el consumo de droga, hace que el lego desde su lenguaje cotidiano y juicios morales apunte con el dedo y etiquete a los sujetos que consumen drogas como “drogadicto”, promoviendo y fortaleciendo el estigma. No conforme con esta situación, hace a los sujetos etiquetados proclives a la interiorización del estigma como forma identitaria, aunada con ella sus representaciones socialmente programadas y sostenidas, o sea, las formas comportamentales, vinculares y subjetivas. Justificando así su lugar como flagelo social y no como un sujeto que consume en busca de sentido, experiencia y contacto consigo mismo.
Por ello, aquí se apunta a la drogadicción como condición que precisa de una diferenciación, del simple consumo y la dependencia a una sustancia, y la resignificación de las implicaciones de esta situación dentro del orden subjetivo del sujeto.
En este sentido ¿sólo la legalidad es lo que diferencia a estas drogas de las otras? La doble moral radica en la búsqueda de una ambigua normalidad arbitrariamente establecida por las diversas instituciones que dan forma y fortalecen a la sociedad que las compone. El fundamento de la legalidad radica en la producción y reproducción de discursos aparentemente fundamentados que dan a la droga un valor categórico de acuerdo a las necesidades mercantiles y capitalistas de la institución, en este caso de la psiquiátrica y farmacéutica, quienes se valen de la prescripción para la facilitación al acceso de estas sustancias que se venden como medicamentos para el malestar emocional pero que no dejan de proporcionar el mismo efecto que una droga común; ya sea esta natural o no, al final de cuentas viene siendo lo mismo: una droga, la sustancia que altera la percepción y la motilidad de los sujetos de manera orgánica, a lo que se le añaden las significaciones y los juicios de valor que le imprimen un sello en lo social y lo cultural. El discurso que acompaña al tema de las drogas prescritas y legalizadas, ambiguamente cambia y apunta a la redirección del sujeto a su reintegración social y aminoramiento del malestar, cosa que en su profundidad no difiere del discurso emanado sobre las drogas no legalizadas. Así, “realmente no importa, o incluso se fomenta, que seamos dependientes, siempre y cuando sigamos el esquema ‘social’ indicado. Quizás por esta razón cuesta reconocer como adicciones a las ‘nuevas dependencias’, a la droga-adicción sin droga, a la ‘toxicomanía’ sin sustancias psicoactivas”[7].
El problema que llamamos “droga” está asociado a “la emergencia y difusión del sentimiento de individualidad bajo una forma doblemente ambivalente: una conciencia de sí mismo que se vive como dividida y una independencia respecto de las reglas sociales. El problema de la droga se ha moldeado en esta alianza contradictoria entre la emancipación con respecto a lo exterior, a lo social y la dependencia hacia lo interior. A la pérdida del sentimiento de pertenencia le sigue el mundo de la sensación buscada a través de toda una panoplia de maneras de estimular los sentidos. Dicha panoplia abarca dominios tan aparentemente alejados como los grandes almacenes desde el alcohol hasta el arte o el bienestar. En esta búsqueda, la droga va a jugar un papel único y es el de la sensación pura: ella establece una plenitud tal, un contacto tal con la propia identidad, que corta toda relación con la otredad”.[8] Es aquí donde tenemos la justificación social respecto a los juicios de valor emanados sobre el tema de la droga puesto que se cuenta con “todo un abanico de sustancias igualmente psicotrópicas, es decir, drogas cuya finalidad es igualmente la modificación de percepciones mentales y así aumentar nuestras facultades más humanas, pero que encarnan, al contrario que las otras, el mito del diablo llamado droga. Este grupo de drogas están acusadas de destruir tanto al sujeto como a la sociedad. Su utilización se dice que conduce a la adicción y repliegue hacia el interior del ser humano.
Es lo que se ha conocido hasta ahora con el término ‘toxicomanía’. Se trata de una dinámica de desestructuración individual que tiene consecuencias sobre lo social”[9]. Y he ahí cuando este tipo de sustancias ilegales se someten a juicios sociales que producen y reproducen no sólo el estigma sobre el objeto sino también sobre el sujeto que las consume quien es tomado por flagelo social y al cual se le cataloga como drogadicto, veredicto del cual se vale el lego para relegar y excluir al sujeto en cuestión. Y es aquí donde entra a cuenta la facilitación del suicidio pues ante esta muerte social no queda más que la pura existencia biológica y perceptiva.
En este sentido, la sociedad se justifica de tachar de mala la drogadicción, pero falla al no poder hacer nada con otras dependencias (adicciones) que deja pasar por alto, y que sin embargo no le corresponde modificar, vedar o normativizar ya que esto sólo compete al sujeto en cuestión si lo que se persigue es la mejora en sus relaciones objetales. Y tal vez peque aquí al decir que a la sociedad no le compete esta serie de conflictos, pues al ser pertenecientes a la sociedad y desarrollarse en la misma, entonces tal vez necesite de ver la manera de solucionar dichas situaciones incluyendo al sujeto en lugar de excluirlo y dejarlo a su suerte o prescribiéndole otro tipo de adicciones; el problema es que las soluciones no se han movilizado y por el contrario se conforma con tachar con juicios de valor y excluir al sujeto, he ahí la vuelta al tema de la drogadicción, cuestión que se asimila a la locura y que se tiende a proponer como factor de causalidad de la misma.
El hablar del tema de las drogas, sin lugar a dudas, relata también a la percepción de un malestar ya sea interno o externo, introyectado o proyectado, situaciones completamente diferentes. Hoy en día, el “consumir droga, aunque en algunos pocos casos todavía se acompañe de algún tipo de rituales dirigidos por algún maestro indígena o chamán, esencialmente se anuda a un ‘nada vale la pena’, que implica una desvalorización de la vida y del vínculo social. Consumir va más en la vía de destituir al Otro y sus exigencias, que de darle consistencia”[10]. Ya Schopenhauer, Nietzsche, Ciorán, Freud, Michel Foucault y otros más, traen a cuenta que la vida en sociedad implica un sometimiento del individuo, una renuncia a los deseos, la apropiación de sentidos, el cumplimiento de demandas de los otros a costa de la voluntad del sujeto, a costa de su integridad; la vida en sociedad precisa de la mutilación del individuo, precisa de múltiples castraciones, de una incompletud que llevan al sujeto a buscar la razón de su existencia, a idealizar objetos externos a él que invoquen la sensación de completud o de imperturbabilidad. Es entonces donde entra la droga como experiencia, cargada con el ambiguo y variado cúmulo de significaciones sociales. Y he ahí donde está el conflicto pues, aunado a esto, si la droga no se significa sino como un soporte subjetivo en la destrucción de lo que implica deber y deuda, “los ideales mueren y el consumidor se ve poco a poco expulsado de sus responsabilidades, en lugar de verse abocado a éstas. El uso de la droga se ha vuelto todavía más peligroso que antes, porque resulta atravesado por un desamparo generalizado, por una cierta cobardía con respecto al malestar y una debilidad del deseo que afecta el entusiasmo. Todos estos factores de vacilación subjetiva, vinculados con múltiples factores sociales, empujan a los jóvenes al consumo y con ello hacia la manía y hacia la sobredosis, que finalmente trae consigo una quietud que linda con la muerte”[11].
¿El problema está entonces en la sociedad, en el consumidor, en la droga o en las instituciones? Desgraciadamente pareciera que, ante todo, se busca la justificación de una causa mediante la culpabilización de un tercero, mediante la búsqueda de chivos expiatorios que carguen con la culpa de la falta en la cual están incurriendo, condición en la cual se encuentra el “drogadicto” o el mero consumidor. Es entonces cuando se entiende que “encapsular el problema de la droga a los problemas sociales o a capas determinadas de una sociedad, como los pobres o los jóvenes, no permite explicar y dar cuenta de una presencia no sólo masiva sino además muy diversificada de la problemática de la adicción a sustancias psicoactivas (legales o ilegales) en nuestras sociedades occidentales. Sin embargo, si ello ocurre, es de alguna manera porque la cuestión de la ‘droga’ es un asunto fundamentalmente de orden político, económico y moral, en donde el tema del control social adquiere un enorme protagonismo y, por lo tanto, podemos decir que dicho ‘debate’ está profundamente sesgado, desviado de su verdadero foco de atención que sería el ‘nuevo orden social’ y la desestructuración que ello conlleva”[12].
A nivel inconsciente, nos dice Poulichet, que durante el efecto de la droga hay una especie de efracción que parece adquirir una forma de inteligibilidad si se la refiere al “repliegue narcisista” que la operación del farmakon pone en práctica. Ninguna de estas efracciones ocurre, en efecto, cuando se realiza esa operación. Y es casi siempre una suerte de semivigilia lo que el farmakon (dígase droga) provoca, con lo que engendra como un retiro de las investiduras del mundo exterior. “Este ‘repliegue narcisista’, que intenta ‘ligar’ las excitaciones, signa el fracaso de una ‘ligazón’ más estructurante: en realidad, la noción freudiana de efracción implica aquí una falta de anclaje del cuerpo en las cadenas significantes” [13]. Y he ahí también un posible conflicto ya que “lo propio del éxtasis actual de la droga, éxtasis buscado individual o colectivamente en fiestas que lo propician, no es la socialización, sino el autoerotismo”[14].
Ante esta autocomplacencia y las desinvestiduras de los objetos reales externos, se podría decir que se entra en un estado similar al psicótico que, una de tres, pueden ayudar a los sujetos en la resignificación de la percepción a nivel subjetivo, bien podrían atormentar al sujeto en cuestión conjuntamente con los conflictos conscientes e inconscientes con los que el sujeto carga, haciendo de la experiencia con la droga un “mal viaje; o bien, por el contrario, como ya se ha mencionado varias veces, podrían proporcionar un albergue al mar de malestares de la cotidianidad, situación que puede llevar al sujeto a una dependencia, de entre otros tantos factores. Aquí, a pesar de que la droga es un objeto inanimado, un objeto que no demanda nada del sujeto, “estar separado de su consumo cuando hay adicción, provoca un estado peor al experimentado en ciertos estados de enamoramiento pasional, en que se vuelve imperativo encontrar al objeto amado, saber dónde se encuentra, en qué anda, qué ha sido de él”[15]. Bien menciona Gallo que “mientras el encuentro con el tóxico (droga) produzca placidez y se constituya en el encuentro con un goce inédito, se facilita un acuerdo psíquico, una armonía imaginaria, que hará fallar las campañas de prevención. [Es entonces cuando] la compulsión denota un estado de apresamiento en el cual la relación del sujeto con la sustancia es más fuerte que la información, los consejos de los más cercanos, las campañas de prevención, la pérdida de cosas consideradas valiosas y la voluntad de cambiar para vivir mejor”[16]; en otras palabras, esta compulsión habla de una simbolización de la droga diferente a la que el lego social le confiere, aunada más al del farmakon que alivia pero que, aun así, es prohibido. Habría, además, que cuestionarse, cualquiera que sea la experiencia que el sujeto tenga con la droga, el papel que desempeña la prohibición, cuestión que aquí no me atreveré a abordar.
El reto actual de la sociedad radica en comprender que “no todo uso de la droga hay que considerarlo en sí mismo inconveniente, porque depende de la función particular que adquiere en un sujeto, del modo de relación que se constituya y de la ideología que le sirve de soporte”[17]. Hay que entender que no todo consumo de sustancias denominadas “droga” conlleva a una dependencia o adicción, sino que muchas otras veces están contextualizadas por las ideologías culturales o singulares que forjan una identidad y, como decía anteriormente, como medio de anclaje del cuerpo a las cadenas significantes, medios de contacto y significación del yo. Así mismo, está la tarea permanente de crear conciencia en los psiquiatras, quienes prescriben cierto tipo de drogas con fines terapéuticos, de que “es sumamente riesgoso prescribirle medicamentos a un drogadicto, por ejemplo, contra la depresión o la angustia, pues como en el inconsciente no existe diferencia entre ambos productos químicos, estarán dadas todas las condiciones para el abuso, buscando el mismo efecto de desaparecer como conciencia racional. [Además de que es preciso entender que] lo más paradójico que revela la clínica de la drogadicción, es que en aquellos casos en los cuales la sustancia se impone como veneno y no como remedio, la relación con ella se vuelve más fuerte e incontrolable. El sujeto no quiere saber de rompimientos, nada lo mueve a renunciar al goce del consumo y no le interesa escuchar argumentos contrarios a su idilio con la droga”[18].
La apelación de droga a ciertos productos y no a otros no deriva tanto de la toxicidad de las sustancias, que desde el paradigma médico pueden generar la adicción per se, como de la cultura y de las normas. La definición de droga hoy se extiende más allá de ciertas sustancias psicoactivas para designar actividades o relaciones objetales, “estableciéndose así un consenso alrededor del concepto de adicción, entendida ésta en su concepción prestada del derecho romano como estado de esclavitud tras perder la libertad por endeudamiento ‘addictus’” [19]. Y, al hablar de dicha definición, nos podríamos preguntar ¿quién no es adicto hoy en día, en nuestra sociedad, en donde predomina justamente este estado de adicción perpetua a través de la compulsión a consumir, no importa qué, al precio de endeudarse hasta límites insospechados? ¿Cuántas personas no utilizan la compulsión a comprar como antidepresivo? ¿Y qué decir de las relaciones de dependencia que muchas personas suelen entablar con otra clase de objetos, personas o formas de vida? Y esa es la norma social en la que los individuos de hoy estamos inmersos: tenemos que ser adictos y/o formar relaciones de dependencia pero con cosas socialmente aceptables y con el fin de calmar alguna angustia y ansiedad al vacío, fruto, en gran medida, de la fragmentación de vínculos comunitarios o sociales, además de la carencia de investiduras narcisistas que acomplejan a la humanidad. Las adicciones socialmente aceptadas no hacen sino paliar y crear “comunidades” ficticias pues son la unión de individuos aislados, unidos justamente por aquello que los separa: la adicción. “También las personas catalogadas de ‘toxicómanas’ intentan recrear la comunidad perdida pero lo hacen en el estricto solipsismo que permite la sociedad: el interior. Estas personas realizan un viaje al interior de sí mismas, relegando así cualquier vínculo a la nada y esa es la mayor trasgresión, un límite que no se perdona porque participa de manera distinta en lo único ‘público’ que la sociedad ha dejado: la economía” [20]. El alcohol, junto con las nuevas adicciones, permite la socialización, es decir, la reunión de individuos aislados en no-lugares comunes como centros comerciales, bares, entre otros. Permiten sacar al exterior la privacidad[21]. La persona del toxicómano en cambio transgrede y se ausenta del mundo porque se casa consigo mismo, completando así todo un bucle melancólico que no es otra cosa que una vuelta a sí mismo. Esa es la pequeña-gran diferencia entre las adicciones socialmente permitidas y las drogas ilegales: puede existir y llevarse a cabo siempre y cuando esto no lleve al sujeto a desprenderse de su vínculo con la sociedad, mientras que la autocomplacencia no le haga menospreciar o forcluír los significantes socialmente prestablecidos.
Pareciere que todo gira en torno al tema del vínculo, el cual se define como “la manera particular en que un sujeto se conecta o relaciona con el otro y los otros, creando una estructura que es particular para cada caso y para cada momento”, relación particular de la cual resulta “una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación externa con el objeto”[22]. La diferencia radica en la forma de vincularse con los objetos; se busca la formación de vínculos equilibrados, ni tan desligados pero tampoco tan dependientes. Y he aquí el anudamiento de la droga con los otros posibles objetos de los cuales se pueda valer el sujeto para formar una relación de dependencia, un vínculo tan estrecho cuya ruptura podría resultar en una depresión o, en determinados casos, una melancolía. Y es que, al final de cuentas, las adicciones, el relacionarse de esta manera con los objetos no habla sino de formaciones de carácter oral introyectivas y anales retentivas, que lo que buscan es, la incorporación simbólica del objeto y la adherencia de sus cualidades al yo. Ya no se está hablando aquí sólo de la pérdida de un objeto percibido sino también del objeto introyectado que pasa a formar parte de la estructura psíquica del sujeto y que se anuda al yo del mismo, a partir de la falta dando la sensación de completud con su presencia.
Está también la denominada “dependencia emocional” que se define como la necesidad afectiva extrema que siente una persona hacia otra a lo largo de una relación. Sin importar la duración de ésta, siempre hay latente un sentimiento de impotencia ante la negativa de la pareja para dejar la relación”[23]. Aunado a esto está la necesidad de saber y controlar cada detalle la vida de la otra persona además de entrar en estados de ansiedad cuando la otra persona se ausenta de manera real y virtual. De igual manera está inherente la necesidad de sentir una reciprocidad de la otra persona para con el sujeto en cuestión y la tendencia de la exclusividad de la pareja. “Lo cual, dentro de la relación, se convierte en una adicción, pues se da un enganche, donde la pareja se convierte en la parte central de la vida de la persona, y todo lo demás queda al margen (familia, amigos, trabajo)”[24].
En este tipo de relaciones siempre se tiende a un tipo de subordinación, ya sea del sujeto dependiente o mediante el sometimiento del otro. En el primer caso el sujeto somete su singularidad a las demandas del otro con el fin de obtener el amor de parte del otro y que la relación permanezca en cierto estado de imperturbabilidad; y, con el mismo propósito está la segunda situación donde el sujeto dependiente es el que somete al otro a sus propias demandas mediante chantajes, manipulaciones y juegos de poder. “Las relaciones que estos sujetos forman suelen ser tan insatisfactorias que no se produce intercambio recíproco de afecto. Las rupturas les supone, a los sujetos, un auténtico trauma, pero sus deseos de tener una relación son tan grandes que una vez que han comenzado a recuperarse buscan otra con el mismo ímpetu”[25]. Está, entonces, inherente a este tipo de relaciones “la ansiedad por el deseo de posesión y por el temor a la pérdida; la necesidad de la pareja es realmente una dependencia, lo que genera que el otro sujeto se sienta con frecuencia invadido o absorbido”[26]. Es preciso señalar que, el motivo subyacente de las actitudes y metodologías que se tomen para el mantenimiento de una ‘estabilidad’ en la relación, no tiene por motivaciones la posesión o el dominio sobre la otra persona per se sino una necesidad afectiva acaecida por la ansiedad generada ante la soledad y la sensación de desamparo, la percepción de incompletud y la desmentida de la propia castración simbólica. “A medida de que el vínculo se torna en algo más relevante, la necesidad se vuelve mayor. Se observa continuamente cómo sus gustos e intereses del sujeto son relegados a un segundo plano, renunciando a su orgullo y a sus ideales; de esta forma su papel se enfoca en la complacencia del inagotable narcisismo de la pareja, siempre y cuando esto sirva para mantener la relación, ya que llegan a creer que todo lo que se hace es un sacrificio necesario por amor”[27], un amor percibido en el sujeto de manera inconsciente ya no como como diada sino como unidad tendiente a la fragmentación.
Se dice que “las personas de autoestima baja, como lo son los dependientes emocionales, son individuos especialmente susceptibles a la idealización. Realmente no buscan ni esperan cariño porque nunca lo han recibido, ni siquiera de sí mismas, tampoco están capacitadas para darlo por el mismo motivo, simplemente se apegan obsesivamente a un objeto al que idealizan”[28]. ¿Pero realmente qué es lo que sucede en estas personas? Hay una fascinación por los objetos idealizados porque se les percibe como seres ajenos a lo que los sujetos dependientes son, muestran características que el sujeto precisa para su propia completud. El desempeñar relaciones absorbentes en las cuales ellos sean los demandantes no habla sino de una actividad inconsciente tendiente a la introyección del otro para la adquisición de las características idealizadas. Esto nos remite al famoso dicho que dicta que “quien con lobos anda, a aullar se enseña”. Y no es que no sea así, la cuestión conflictuante aquí es que en los otros muchas veces estas características idealizadas no son sino simples proyecciones, fantasías propias implantadas sobre los objetos o personas. Lo que genera entonces la dependencia es la sensación de completud ante la aparente introyección del otro, ya sea este una persona, sustancia u objeto, mediante su constante presencia, sentida mediante las percepciones sensoriales y subjetivas.
Aquí encajaría a la perfección la símil que describe al sujeto en adicción, quien intenta llenar un vacío mediante el consumo, la introyección. “Las personas con mayor equilibrio emocional buscan objetos similares para establecer relaciones equilibradas, pero en las dependencias sucede todo lo contrario, creen ver a su salvador en los objetos que poseen todo lo que les falta a sí mismas: amor propio”[29].
“Un procedimiento que se puede utilizar para confirmar la presencia de una dependencia, es proponer un tiempo de separación o de ausencia de contacto”[30] con el objeto. Si este periodo de abstinencia se torna angustiante e insoportable para el sujeto en cuestión entonces la denominación de dependencia podrá ser aceptada como tal para dicha relación y se precisará de metodologías encaminadas al desapego y la abstinencia mediante acciones encaminadas al fortalecimiento del yo mediante mecanismos narcisistas que den al sujeto la sensación de independencia, autosuficiencia y autoestima. “Quienes sospechan o saben que tienen un perfil dependiente, tienen que revisar muchas de sus creencias, especialmente lo que entienden como felicidad, lo que creen que es y significa ser hombre o mujer”[31], ahondar en las propias idealizaciones de quién les gustaría llegar a ser o a qué clase de personas o personajes toman por ídolos y las características de los mismo con los cuales se identifican o quisieran adquirir; “sólo así podrán descubrir, qué tanto de lo que creen, piensan y sienten, está determinado o manipulado por la sociedad (familia, amigos, medios de comunicación) y no por una búsqueda honesta, sincera de sus propias inclinaciones, valores y visiones, búsqueda que necesariamente les lleva a un conocimiento más realista en la construcción de un verdadero ‘yo’, de la soberanía personal libre de apegos que hacen daño”[32].
Se apela al individuo que tiende a la dependencia en sus relaciones de noviazgo como “aquel que crece con “la incapacidad de ser independiente desde el punto de vista emocional”[33]. El sujeto mismo, de niño, se caracteriza por manifestar “un profundo temor al rechazo y al abandono; [desarrolla en sus fantasías las ambivalencias experimentadas hacia la madre] temiendo que la misma muera o que no regrese cuando le deja solo. Cuando crece y participa en una relación amorosa, esa persona empieza a desarrollar los mismos miedos, pero ahora en torno a su pareja. Vive en constante temor a que el ser amado lo abandone”[34].
La presencia del objeto, percibida por el efecto perceptivo que ésta causa, es el que causa el bienestar, sin embargo el dolor no necesariamente sobreviene en un momento en que se percibe la ausencia del objeto, sino que puede presentarse previo a esta o sin que necesariamente esta ausencia se dé. “El dolor es ‘la genuina reacción frente a la pérdida del objeto’ cuando esta última no ha sido simbolizada”[35]. Esta pérdida puede ser simbólica, inconsciente, además de la real. Recordemos que a nivel psicológico hay dos tipos de realidades, la tangible y la simbólica. Así mismo “el dolor psíquico ocasionado por la pérdida del objeto toma en préstamo el modelo del dolor corporal; los dos engendran el mismo estado de ‘desvalimiento psíquico’”[36]. Por lo tanto, el trabajo del que precisan los sujetos en cuestión es la simbolización de la falta no reconocida, esa castración que causa malestar, la indefensión ante la naturaleza. De igual forma está la presteza de la introyección de las significaciones y la simbolización de los aprendizajes acaecidos de las diversas experiencias, aunadas a estas las relaciones de dependencia, no con una búsqueda de métodos subjetivos y psicológicos de tortura para sí mismo sino como medio para fortalecer el autoestima, ya que “el aprender de los errores del pasado, en este sentido como en cualquiera de los ámbitos de la vida, nos brinda madurez emocional, misma que dará al sujeto la oportunidad de replantearse qué es lo que espera de las relaciones objetales que en adelante tenga, qué errores se debe evitar y qué está dispuesto a soportar”[37].
Objetivo general: Es preciso dejar algo bien en claro aquí, lo que menos se pretende con este taller es la típica cátedra-sermón sobre lo que son las drogas o sus efectos como móvil de prevención, ni tampoco se pretende fomentar el aumento en el consumo por parte de los jóvenes. El tema se tiene pensado como medio de abordaje e intervención en materia de prevención del suicidio y acercamiento, sobre todo, a este tipo de población en específico caracterizada por su alto índice de riesgo suicida.
En primer lugar ha de entenderse a la adolescencia como un factor de riesgo por ser una etapa donde los sujetos se ven forzados a cambios significativos en su forma de vida, las responsabilidades, las formas de relacionarse con sus familiares y con la sociedad, la apertura a los temas sobre la sexualidad y la experimentación de sensaciones nuevas, entre muchos otros cambios diversos que se ven involucrados en esta etapa de la adolescencia y la juventud. Por otro lado, muy enlazado al tema de la juventud, con la búsqueda de una identidad y de nuevas experiencias, aparece el consumo de la droga, cosa muy diferente pero igualmente inmiscuida a lo que se entiende por drogadicción, condición que actualmente imprime un gran impacto como índice de riesgo suicida a nivel estadístico en nuestra sociedad.
Con las diversas temáticas que se tienen planeadas para este taller se pretende en primera instancia reconocer la diferencia entre el consumo de droga y la drogadicción, otorgar un espacio de expresión y reflexión sobre las significaciones que se le atribuyan a la droga y propiciar una autorreflexión sobre la posible dependencia que la droga pueda ocasionar a cada uno de los sujetos a partir de las experiencias, nociones y problemáticas particulares de los participantes. Todo lo anterior, no con el fin de satanizar a la droga como se está tan acostumbrado en la sociedad, pero tampoco con el propósito de santificarla sino de que haya una reflexión sobre las divergencias y convergencias de las significaciones que giran en torno a la sustancia en cuestión.
Comprendido esto, el objetivo principal del taller se centrará en no cargar a los sujetos con las imperiosas culpabilidades que luego se generan por el simple consumo, y peor aún por la dependencia que lleva a la drogadicción, situación que podría agravar el problema y culminar en una autodestrucción. Así se busca que los sujetos mismos se cuestionen los motivos que los han llevado al consumo, si es que lo hay, fomentar el fortalecimiento de habilidades y de las redes de apoyo más próximas que puedan, en conjunto, fungir como herramientas para el cumplimiento de metas proyectadas a corto y largo plazo, disminuyendo así el grado de posible dependencia que se tenga con la droga y otorgándole a la misma una significación menos estigmatizante.
Bibliografía:
[1] Juáregui, Inmaculada. Droga y sociedad: La personalidad adictiva de nuestro tiempo. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. No. 16. 2007. 3p.
[2] Reyes Zubiría, L. Alfonso. Suicidio. Curso Fundamental de Tanatología. Primera Edición. Arquero Ediciones. México, 1999. 80p.
[3] Gallo, Héctor. Usos de la droga. En: Desde el jardín de Freud, No. 7. Bogotá, 2007. 36p.
[4] Op. Cit. Juáregui, Inmaculada. 2p.
[5] Barzani, Carlos Alberto. Arriba en mi barrio comenzó la fiesta. Tramas 26. UAM-X. México, 2006. 170-171pp.
[6] Ibíd. 171p.
[7] Op. Cit. Inmaculada, Juáregui. 4p.
[8] Ibídem.
[9] Ibíd. 2p.
[10] Op. Cit. Gallo, Héctor. 37p.
[11] Ibíd. 37-38pp.
[12] Op. Cit. Inmaculada, Juáregui. 2p.
[13] Le Poulichet, Sylvie. Toxicomanías y psicoanálisis. Las narcosis del deseo. Amorrortu Editores. España, 1990. 57-58pp.
[14] Op. Cit. Gallo, Héctor. 38p.
[15] Ibíd. 36p.
[16] Ibíd. 39p.
[17] Ibíd. 37p.
[18] Ibíd. 40-41p.
[19] Op. Cit. Inmaculada, Juáregui. 6p.
[20] Ibíd. 7p.
[21] Martínez Sánchez, Angélica et al. Comorbilidad en dependencia a sustancias. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 11p.
[22] Pichón-Riviére, Enrique et al. “Teoría del vínculo”. Nueva Visión. Buenos Aires, 1985. 61p.
[23] García Ibarra, Alan et al. “El vínculo de dependencia en las relaciones de noviazgo denominadas destructivas”. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades. México, 2009. 63p.
[24] Ibíd. 64p.
[25] Ibíd. 65p
[26] Ibíd. 64p.
[27] Ibídem.
[28] Ibíd. 65p.
[29] Ibídem.
[30] Ibíd. 67p.
[31] Ibíd. 68p.
[32] Ibídem.
[33] Ibíd. 69p.
[34] Ibídem.
[35] Le Poulichet, Sylvie. Toxicomanías y psicoanálisis. Las narcosis del deseo. Amorrortu Editores. España, 1990. 64p.
[36] Ibíd. 65p.
[37] Ibíd. 70p.