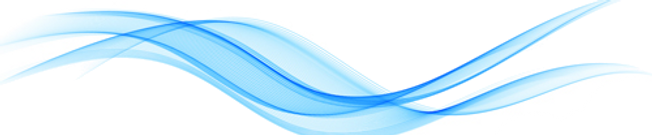Red Mundial de Suicidiólogos México A. C.

"La vida tiene sentido
y vale la pena vivirla"
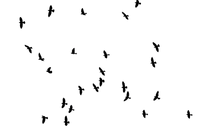
(55)6830-9024
(55)7030-2326
Introducción
En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado. Se estima que a nivel mundial el suicidio supuso el 1,8% de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en los países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas. Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. Otro factor de riesgo importante son los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) en Europa y América del Norte; en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva. El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales (OMS, 2012).
El Suicidio es toda conducta consciente que íntegramente está encausada a la autodestrucción de la propia persona ya sea por omisión o por acción. La palabra suicidio se deriva del latín sui (a sí mismo) y de caedere (matar). Es una realidad humana, un escándalo, un tabú. Es una muerte violenta por lo inesperado, súbito, brutal, agresivo, corrosivo, que afecta no solo a la persona que lo lleva a cabo, sino a todo su entorno. Mata la tranquilidad de la familia y le deja un mensaje brutal (Castro, 2011).
Identificar los factores de riesgo y las señales de alerta es una manera de prevenir la conducta suicida, ya que esto nos permitirá realizar una intervención oportuna. Por este motivo es importante conocer el perfil de alto riesgo suicida en el cual se da la presencia o combinación de algunas de las siguientes características (Retterstol y Mehlum, 2001, citado en Álvarez, s.f.):
-
Depresión clínica o trastorno psiquiátrico mayor con o sin otros trastornos mentales comórbidos
-
Mayor de 45 años
-
Estado civil de separación, divorcio o viudedad
-
Desempleo o jubilación
-
Enfermedad somática crónica
-
Trastornos de la personalidad
-
Antecedentes de tentativas de suicidio, especialmente cuando se han utilizado métodos violentos
-
Verbalización de deseos manifiestos de muerte, ideas o planes de suicidio
-
Intento previo
-
Alcoholismo o abuso de otras sustancias con pérdida significativa reciente y/o depresión
-
Esquizofrenia con depresión
-
Falta de soporte psicosocial y aislamiento interpersonal
Lo anterior resulta de gran importancia para que los profesionistas de la salud mental puedan estructurar un plan de intervención a seguir con personas que presenten conducta suicida, tomando la misma como prioridad entre la gama de conflictos psicológicos que presente la persona. La finalidad es lograr que a lo largo del proceso, la persona con conducta suicida adquiera las habilidades necesarias para lidiar con situaciones que le provoquen malestar y llegue un momento en el que sea capaz de resolver los problemas cotidianos. Algo en lo que se deberá hacer especial énfasis es en el autocontrol, y una manera de hacer esto es brindar nuevas estrategias de afrontamiento las cuales según Lazarus y Folkman (1984 citados en Inglés, Martínez, & Piqueras, s.f.), son el “esfuerzo” cognitivo y conductual que debe realizar un individuo para manejar las demandas externas (ambientales, estresores) o internas (estado emocional), que son evaluadas como algo que excede los recursos de la persona; para que sepan cómo valorar ellos mismos su situación con respecto al problema y su gravedad, así como qué estrategias poner en marcha en caso de que vuelvan a aparecer los pensamientos o signos de alarma que le pueden poner en riesgo. Asimismo, se incidirá en lo posible para afrontar las situaciones de crisis mediante la orientación hacia las habilidades sociales y búsqueda de vínculos afectivos (familiares y amigos) que potencien su integración social y reduzcan el aislamiento.
Por otra parte el trabajo de postvención que se realiza con los familiares después del intento suicida, también resulta de suma importancia. El término superviviente de un suicidio se emplea para referirse a los allegados de una persona que ha realizado un suicidio y, aunque tradicionalmente el concepto se ha reservado para la familia, en la actualidad se ha extendido también a los allegados no familiares (pareja, amigos, compañeros de trabajo o de clase y vecinos). Cuando una persona fallece a causa de un suicidio supone una situación de gran impacto vital en sus familiares y allegados quienes, en comparación con la población general, además de un mayor riesgo de trastornos como la depresión o el trastorno por estrés postraumático presentan un incremento de entre dos y diez veces del riesgo de suicidio (Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, s.f.)
Existen algunas diferencias entre el duelo tras un suicidio y el duelo tras otro tipo de fallecimiento, que pueden complicar el proceso o prolongarlo en el tiempo y que sitúan a los allegados en situación de riesgo. Entre los factores subyacentes que podrían explicar esta diferencia destacan el estigma y las implicaciones emocionales que el suicidio provoca en las personas cercanas, como los sentimientos de culpa y la búsqueda de una explicación al suicidio, por esto es importante trabajar en potenciar las habilidades de comunicación familiar como puede ser la siguientes (Afrontando la realidad del suicidio. Orientaciones para su prevención, 2006):
– Reducir las situaciones de estrés y sobrecarga familiar
– Favorecer la solución de problemas en el seno familiar
– Fomentar la recuperación de roles sociales y familiares
– Romper el aislamiento social y la situación de estigma de las familias de personas con enfermedad mental
Pese a la creciente normalización del tema del suicidio y a la mayor presencia de instituciones y centros que trabajan para prevenir esta problemática, existen aún datos que señalan un porcentaje mayoritario de personas en riesgo de suicidio que no buscan ayuda, pero lo más grave, que es más de la mitad de los individuos que han intentado suicidarse ya habían contactado con los servicios de salud mental. Estos datos unidos al incremento de las cifras de suicidio en el mundo y entre los jóvenes, pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales de la salud mejoren la evaluación y la intervención para reducir el riesgo de suicidio al mismo tiempo que se facilita la prevención. En este sentido, como psicólogos nuestro papel es asumir la responsabilidad de la explicación y la propuesta de protocolos claros que ayuden a reducir este grave problema bio-psico-social.
Objetivo general:
Crear un conjunto de acciones de prevención y detección de la conducta suicida en la población en general.
Objetivos específicos:
-
Mejorar las ideas y conocimientos respecto a la realidad de la conducta suicida
-
Profundizar en los factores protectores y en el entrenamiento de habilidades sociales.
-
Ayudar a identificar los factores de riesgo que influyen en la conducta suicida en las diversas etapas de la vida.
-
Facilitar estrategias de afrontamiento de manera colectiva e individual.
-
Informar las señales de alerta, funciones y tareas del proceso de recuperación y de prevención del riesgo de repetición.
Bibliografía:
-
Ansean, A. (2014). Suicidios. Manual de prevención, intervención y postvención de la conducta suicida. españa: Fundación Salud Mental España.
-
Castro, G. G. (2011). Suicidio en adolescentes. Tesina. Asociación Mexicana de Tanatología, A.C. Recuperado el 30 de abril del 2015 de http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/27%20Suicidio%20en%20adolescentes.pdf
-
OMS (2012). Prevención del suicidio (SUPRE). Recuperado el 30 de abril del 2015, de http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/
-
Álvarez, M.A. (s.f.). Evaluación e intervención del riesgo suicida. Servicio de Asistencia Psiquiátrica de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Castilla y león. Recuperado el 30 de abril del 2015, de http://www.saludmentalextremadura.com/fileadmin/documentos/Otros/Jornada_Seguridad_Paciente_en_Salud_Mental/2o_PONENCIA_EVALUACION_E_INTERVENCION_DEL_RIESGO_SUICIDA__2_.pdf
-
Inglés, C. J., Martínez, A.E. & Piqueras, J. A. (s.f.). Relaciones entre Inteligencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento ante el Estrés. España: Departamento de Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández. Recuperado el 30 de Abril del 2015, de http://reme.uji.es/articulos/numero37/article6/article6.pdf
-
Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. (s.f.). Recuperado el 7 de mayo del 2015, de http://www.guiasalud.es/egpc/conducta_suicida/completa/apartado05/evaluacion_AP.html
-
Afrontando la realidad del suicidio. Orientaciones para su prevención. (2006). España: FEAFES. Recuperado el 7 de mayo del 2015, de http://www.asapme.org/attachments/article/74/afrontando%20la%20realidad%20del%20suicidio.pdf


LO MEJOR DE LA VIDA ERES TÚ: Prevención del suicidio para familiares